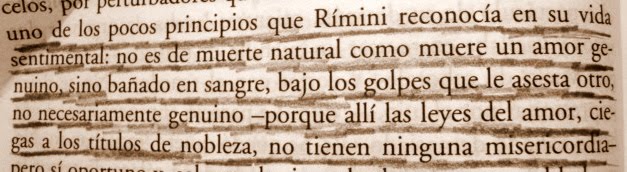
"Años màs tarde, a sòlo setenta y dos dìas (exactamente el tiempo que le llevò a Riltse pintar la primera de sus tres extraordinarias Mitades de Pierre-Gilles) de cumplir su duodècimo aniversario, Rìmini y Sofìa se separaban. Habìan batido todas las marcas de longevidad conyugal que conocìan.
Cuando la ruptura cobrò estado oficial, sin embargo, todo el mundo trastabillò, como si un temblor sacudiera la tierra o un trueno astillara un silencio de siglos. No era posible. Algunos -los poquìsimos que seguìan jactàndose de haber anticipado el desenlace- lamentaron la noticia con satisfacciòn y melancolìa, como quien deplora la desapariciòn de una instituciòn decrèpita pero entrañable, que nadie frecuenta pero que ya forma parte de un patrimonio cultural atàvico. Otros, sorprendidos, la comentaron con el tono que merecen los prodigios, como si Rìmini y Sofìa hubieran sido dos hermanos siameses que la cirugìa acababa por fin de separar y, quizà, de aniquilar. "Es como si de un dìa para el otro cambiàramos, no sè..., ¡de moneda!", sugiriò alguien en uno de los tantos cònclaves privados que los amigos, entonces, dedicaban a debatir el milagro, la fatalidad, la catàstrofe.
Lo habìan hecho todo. Se habìan desflorado y raptado de sus respectivas familias; habìan vivido y viajado juntos; juntos habìan sobrevivido a la adolescencia y luego a la juventud y asomado la cabeza a la vida adulta; juntos habìan sido padres y llorado al muerto diminuto que nunca llegaron a ver; juntos habìan conocido maestros, amigos, idiomas, trabajos, placeres, lugares de veraneo, decepciones, costumbres, platos raros, enfermedades -todas las atracciones que podìa ofrecerles una versiòn prudente pero versàtil de esa mezcla de sorpresa y fugacidad que se llama normalmente vida, y de cada una habìan conservado algo, el rastro singular que les permitìa recordarla y volver a ser por un momento los mismos que la habìan experimentado.Y para que la colecciòn estuviera completa, completa definitivamente, ellos mismos agregaron la pieza cumbre: la separaciòn. La separaciòn no era el màs allà del amor: era su lìmite, su colmo, el borde interno de su confìn; si se consumaba como ellos se proponìan consumarla, amorosamente, era lo que le permitirìa morir bien; es decir, en sus palabras, seguir viviendo sin ellos en el interior de la burbuja que habìan creado."
"EL PASADO" A. PAULS.






